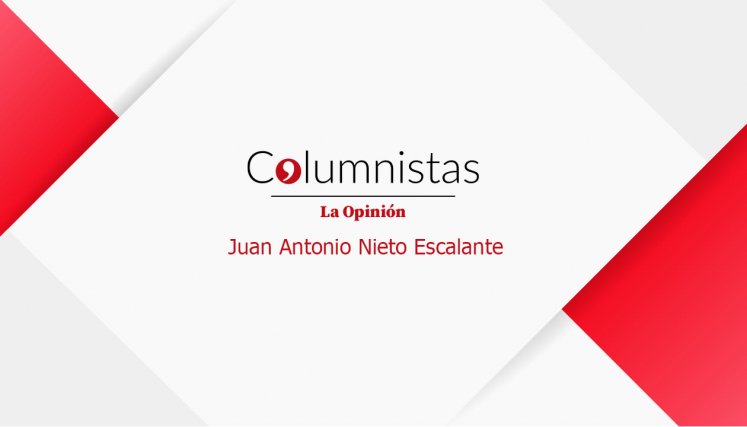
Con la anuencia de quienes me hacen el honor de leer estas letras, deseo hacer tres entregas sobre el tema de la Tierra y la Reforma Agraria en Colombia, desde los primeros esbozos de esta, hasta lo previsto en el Acuerdo de Paz reciente, incluida la Política Pública de Catastro Multipropósito, yla gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro.
No tengo duda de que buena parte de los males que hoy padecemos, como la exacerbada violencia, especialmente localizada en las zonas rurales, son producto del abandono inveterado de los gobiernos. En Colombia, hemos experimentado reformas y contrarreformas agrarias que han estancado el desarrollo rural y abierto campo para que la tierra productiva se haya sembrado de cultivos ilícitos o de otros, legales, que han enriquecido a unos pocos, dañado el suelo y en todo caso, regado los predios con la sangre de inocentes campesinos.
Coincido con algunos analistas que al estudiarse el asunto de la Tierra en Colombia se debe mirar el control que sobre esta se ha ejercido a través del latifundio, la lucha campesina por poseerla, el control territorial y de la población por los grupos armados, el narcotráfico y la codicia del capital.
El primer asomo de identificar la forma de propiedad de la Tierra en Colombia mediante lo que hoy denominamos “registro”, se dio en la Constitución de Cúcuta de 1821. La Carta,dejó consagrado que la nación tendría un patrimonio propio e independiente, constituido por los bienes censados y los futuros. No olvidemos que se estaba definiendo,entre otros, la Cartografía de la Gran Colombia.
El desarrollo constitucional, sobre la materia, tuvo un importante hito con la Ley 13 de 1821, que planteó la adjudicación de tierras baldías para quienes las estuvieran trabajando, otorgando un año de plazo para poderlas registrar. Pero también estas tierras fiscales fueron utilizadas para el pago de la enorme deuda que los países de la Gran Colombia habían adquirido con los bancos europeos, especialmente ingleses y alemanes, para soportar la guerra de independencia. Al disolverse el sueño de Bolívar, la Nueva Granada quedó con el mayor peso de deuda a pagar.
En 1823, el Congreso aprobó la adjudicación de baldíos a extranjeros, con el ánimo de que vinieran a invertir, en nuestro territorio.
Posteriormente, la Ley 110 de 1912, creó el llamado Código Fiscal. Este autorizaba incluir en las concesiones de tierra una cláusula para que los solicitantes verificaran si estas eran públicas o pertenecían a algún privado.Hoy, 113 años después, el país no sabe cuántos baldíos, o predios fiscales existen, porque no hay certeza de la propiedad plena de estos.
Un período de aproximadamente tres décadas, que algunos han dado en llamar “La República conservadora”, se registró entre 1900 a 1930, en el que se identifican varios cambios en la política de Tierra. El período culmina hacia 1936, con la expedición de la Ley 200 de ese año, expedida durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo y cuya vigencia, se remoza con los años.
Algunos cambios normativos fueron la Ley 56 de 1905, relacionados con el Código Fiscal; la Ley 71 de 1917, que disminuyó el tamaño de las adjudicaciones; la Ley 119 de 1919 que compatibilizó las normas sobre los bosques, con los baldíos adjudicados; la Ley 74 de 1926, sobre parcelaciones mayores de 500 hectáreas, en arrendamiento; la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que debía contarse con un título original de traspaso de la propiedad, para reputarse propietario.
Se ha interpretado que esas primeras décadas del siglo XX respecto del proceso de adjudicación de tierras baldías, fue la manera de legitimar y otorgar derechos de propiedad a los colonos que, de tiempo atrás, generaron un vínculo con la Tierra.
También por esas décadas, surgen en el país gremios como la Sociedad de Agricultores de Colombia –SAC-, la Federación Nacional de Cafeteros, en 1927, las ligas de campesinos y sindicatos, la Caja Agraria, entre otros.
Pero, también, por los años veinte se acentuaron los conflictos agrarios, iniciados antes de estas décadas que se tornaron en una gran avalancha de protestas, paros, y confrontaciones que aún no cesan. Quizás el hito pacificador fue la Ley 200 de 1936, que buscó clarificar la propiedad de la Tierra baldía y su posesión, pero que abrió otros frentes de discusión en virtud, de los derechos otorgados.
Sobre la Ley 200 y los conflictos rurales, nos leeremos en la segunda entrega.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .

















