
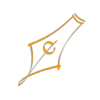
Cuatro décadas después de que el lodo del Nevado del Ruiz borrara a Armero del mapa, el municipio es hoy un camposanto reclamado por la naturaleza donde el calor y el sol brillante iluminan las ruinas que la vegetación abraza, un jardín silencioso que atestigua la muerte de casi 30.000 personas y donde aún resuenan las voces de los supervivientes que caminan sobre la memoria.
Apenas un día después del aniversario de la tragedia, el sol de noviembre golpea con fuerza las ruinas de Armero. El lugar se siente extrañamente limpio. Sobre los cimientos de las casas, hoy tapizados de musgo, se mueven caracoles, hormigas y mariposas que se adueñaron del silencio.
El ambiente, sin embargo, es denso. Es un silencio profundo interrumpido solo por el viento y el caminar de escasos turistas que leen las paredes aún en pie, pintadas con los nombres de las familias que allí vivieron.
Donde el 13 de noviembre de 1985 hubo un municipio próspero, hoy hay un camposanto de soledad y tumbas improvisadas.
"Esto es la evidencia y el testimonio de lo que pasó", explicó Gloria Patricia Cortés, vulcanóloga del Observatorio Vulcanológico de Manizales (OVSMA) del Servicio Geológico Colombiano (SGC), mientras recorría las ruinas.
Puede leer: Congreso de Empresarios: riesgos y oportunidades que trae la tecnología para las MiPymes
"Lastimosamente debía ser un patrimonio, pero la misma naturaleza que creció, con árboles que ahora abrazan las ruinas, también las deteriora. Esta es la evidencia de lo que quisiéramos que nunca se repitiera", señaló Cortés.

La niña que no ve las fotos de su amiga
Diana Lorena Jiménez se define a sí misma como una "superviviente", un término que considera "más fuerte" que sobreviviente, porque abarca todo lo que ella y su familia han hecho para seguir adelante.
Ella es la mejor amiga de Omayra Sánchez, el rostro global de la tragedia. Pero para Diana, Omayra no es el símbolo que el mundo conoce. Es la compañera de sexto grado en el Colegio Sagrada Familia que le ayudaba a lavar la loza para poder irse rápido a los ensayos de danzas o a tocar el triángulo en el grupo musical.
"Mientras para los demás Omayra es el símbolo del dolor de muchos niños, para mí era una de mis mejores amigas que se había ido", relató Diana.
La semana de la tragedia estaban en exámenes finales. Jugaban en los quioscos del colegio al "Reinado de Cartagena". El martes 12 de noviembre fue el último ensayo de danzas en casa de Omayra. El miércoles 13, el ensayo de la tarde se canceló por problemas con el agua. "Omaira fue, me dejó, nos despedimos y ya", recordó.
Esa noche, la ceniza que caía les pareció un juego. Luego, su madre los despertó: "Despiértense que nos tenemos que ir". Salieron descalzos y se subieron al carro de un vecino, Don Germán, donde se apretujaron más de diez personas. Su papá se quedó para ayudar a otros vecinos.
En la finca donde buscaron refugio, empezaron a ver llegar a la "gente gris". "Empezó uno a escuchar: 'Se acabó Armero, lo tapó'. Pero entonces yo no asociaba. ¿Cómo que se acabó? No se puede acabar".
Más información: Trump dijo que “en cierto modo” ya decidió qué hacer con Venezuela tras el anuncio de su operación Lanza del Sur
Días después, desde una montaña en Nuevo Horizonte, vio la verdad. "Los niños escuchábamos a los adultos decir que desde ahí se veía Armero y yo me paré donde ellos se paraban y yo me preguntaba ‘¿dónde está Armero?’ (...) Una persona que hay ahí nos dijo: 'mire, Armero, es ese manchón gris que se ve allá'".

"Ese día me di cuenta y dimensioné lo que había pasado", concluyó.
Durante años, Diana bloqueó el dolor. No iba a Armero y no hablaba de Omayra. Aún hoy, evita ver las icónicas imágenes de la agonía de su amiga y prefiere no encontrarse con la madre de ella, por temor a avivar su dolor.
"Trato de recordarla así, sonriente, la Omayra feliz. Una niña de 13 años feliz", dijo Jiménez, quien calcula que su amiga hoy tendría 53 años. "La única palabra que se me vino a la cabeza fue 'entrega'. Porque así era ella. (...) Yo siempre pienso que ella hubiese sido una excelente mamá".
El día después: la tragedia se hace mundo
Mientras supervivientes como Diana Jiménez y su familia aseguraban sus vidas en fincas y pueblos cercanos, el amanecer del 14 de noviembre de 1985 reveló al mundo la dimensión de ese "manchón gris": un valle fértil convertido en un desierto de lodo.
El calvario apenas iniciaba. Ese día, las cámaras de televisión capturaron la agonía de Omayra Sánchez, cuyas imágenes se convirtieron en el símbolo global de la tragedia y de la impotencia ante una catástrofe que, según se supo después, fue anunciada.
La búsqueda frenética de vida, protagonizada por rescatistas y la "gente gris" que emergía del fango, se transformó con las horas en una lúgubre recuperación de cuerpos. La cifra final, según las estimaciones más recientes de la Alcaldía de Armero-Guayabal, superó las 30.000 víctimas.
Hoy, el legado de Armero es doble. El municipio administrativo renació como Armero-Guayabal, como explicó la vulcanóloga Gloria Cortés. Las ruinas, por su parte, son un epicentro de memoria y fe. La tumba de Omayra es un santuario popular visitado por miles, lleno de placas que agradecen "milagros concedidos", mientras avanza una causa de beatificación.
Paralelamente, persiste el drama de los "niños perdidos" de Armero, con fundaciones y familias que, cuatro décadas después, aún buscan reconectar a los menores que fueron rescatados y separados de sus familias en el caos.
La tragedia, como recordó Julián Ceballos, "marcó un hito" que forzó la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Colombia. La lección que resuena en las ruinas es la misma que repiten los expertos: la memoria es la única herramienta para que la historia no se repita por cuarta vez.
Entérese: José Monsalve, la mirada cucuteña detrás de Los Informantes

La historia que se repitió tres veces
Lo que Diana vio como un "manchón gris" fue el resultado de un fenómeno anunciado que tardó dos horas en llegar. La erupción en el cráter Arenas del Nevado del Ruiz fundió parte del glaciar, generando lahares (avalanchas) que descendieron por los ríos Azufrado y Lagunilla, los cuales se unían antes de llegar a Armero.
Gloria Cortés explicó que esos lahares alcanzaron velocidades máximas de 17 metros por segundo (más de 60 km/h) y que el volumen se "engordó" cuatro veces en su descenso de 5 km verticales, arrastrando 90 millones de metros cúbicos de material hasta el pueblo, situado a 74 km del volcán.
"Esas dos horas", enfatizó Cortés, "era mucho tiempo en el que comunidades informadas, organizadas, podían haber hecho procesos de evacuación".
No era la primera vez. La historia ya se había escrito en el mismo lugar. En 1595, un evento similar afectó a la población llamada Pasajeras, con un saldo de entre 60 y 100 muertos. En 1845, otro lahar en el mismo sector dejó unas mil víctimas. Armero, 140 años después, fue la tercera repetición.
Para Diana Jiménez, esa falta de información fue clave. "Para nosotros el señor Ruiz era uno de los nevados (...) que aparecían en los mapas que tenemos que hacer. No más. No había posibilidad de riesgo. Lejos de saber erupciones, lejos de saber el riesgo que corría Armero".

"No está controlado, está monitoreado"
Cuatro décadas después, el escenario es radicalmente diferente. El Volcán Nevado del Ruiz es uno de los más vigilados del mundo. Lina Marcela Castaño, coordinadora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales (OVSMA) del SGC, precisó la diferencia fundamental entre 1985 y hoy.
"En 1985 el servicio geológico no tenía ninguna instrumentación", detalló Castaño. El monitoreo incipiente comenzó con cuatro sismógrafos analógicos donados, cuyas bandas de papel había que cambiar manualmente.
Hoy, el SGC cuenta con un observatorio robusto, cerca de 75 sensores de sismología, deformación y geoquímica, 16 cámaras y telemetría digital que envía datos en tiempo real. "Pasamos de cuatro estaciones a 75 sensores", resumió.
Tanto Castaño como el vulcanólogo Julián Ceballos, también del SGC, insisten en una precisión semántica vital: el volcán no está "controlado".
"La actividad geológica del volcán no está bajo control, pues es imposible para el ser humano poder controlar la fuerza y el poder eruptivo de un volcán", afirmó Ceballos. Castaño lo comparó: "No podemos controlar realmente la actividad volcánica tampoco, porque pues son procesos naturales". La palabra correcta, insisten, es "monitoreado" o "vigilado".
Este monitoreo permite "admirarlo sin tanto temor, pero mejor preparados", como dijo Castaño.
Incluso el glaciar, fuente del lahar, es vigilado. Aunque Ceballos lo considera un "paciente terminal" que podría desaparecer en 10 o 15 años, aún alberga unos 350 millones de metros cúbicos de agua. Paradójicamente, explicó, la ceniza de 1985, con más de 20 centímetros de espesor, creó un "glaciar fósil de roca" que lo aísla térmicamente y ha frenado su retroceso.
Le puede interesar: El Tigre Falcao volverá a rugir en Colombia y ya se conoce la ciudad donde jugará

El vigía que no se irá
Mientras la ciencia monitorea desde Manizales, en las faldas del volcán, los "vigías" actúan como los ojos y oídos del sistema. Leonel Ortíz Porras vive desde hace 37 años en un cerro frente al Ruiz.
Él recuerda la noche del 13 de noviembre. "Sonó como cuando la pitadora (olla a presión) le quitan la válvula", describió. El terreno vibraba y un fuerte olor a azufre llenó el aire. Diez minutos después, sintió "bajar algo pesado" por el río Gualí.
Hoy, Ortíz es custodio y vigía. Se comunica por radio con el observatorio y la Cruz Roja. "Esa seguridad la tenemos gracias a ellos", afirmó. Sabe del riesgo de la "lluvia balística" (proyectiles de roca) y tiene un plan para refugiarse bajo planchas de cemento.
Pese a vivir en la zona de amenaza alta, no se va. El clima frío le ayuda con unas quemaduras que sufrió. Para él, el volcán es "una belleza espectacular" y "un compañero".
Cuando se le pregunta si regresaría si una nueva erupción lo obligara a evacuar, su respuesta es firme: "Acá me quedo".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .




















