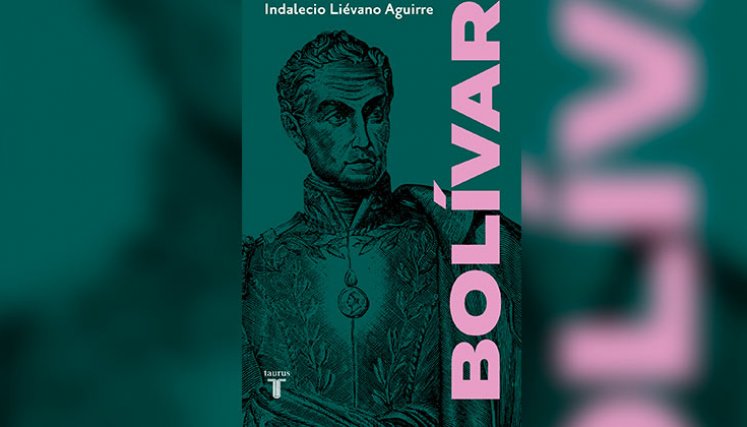

Considerada por muchos como la biografía definitiva de Simón Bolívar, esta obra de Indalecio Liévano Aguirre invita a los lectores a sumergirse en la fascinante vida de uno de los personajes más emblemáticos de la historia. A través de sus páginas, descubrimos al Libertador en toda su complejidad: un hombre que fue soldado, político, escritor, legislador y humanista.
Liévano Aguirre nos lleva a través de las épicas batallas que definieron el destino de América Latina, nos muestra los ideales que inspiraron a Bolívar y nos introduce en sus apasionados y tormentosos romances. Conoceremos a los formidables enemigos que enfrentó y a los pocos amigos en quienes confió.
Lea además. Han Kang desnuda la memoria en su nueva novela llena de misterio
La premio Nobel Han Kang regresa con ‘Imposible
Este libro no solo relata los eventos históricos, sino que también nos ofrece una mirada íntima al pensamiento y las emociones de Bolívar, convirtiéndose en una lectura imprescindible tanto para los aficionados a la historia como para aquellos que buscan entender el alma de un hombre que cambió el curso de un continente.
Lea a continuación un fragmento del primer capitulo de Bolívar, disponible en las librerías de Colombia con el sello editorial Taurus.
Fragmento
En Vizcaya, en el siglo XIII, la familia Bolívar comienza una lucha que ha de tener su desenlace final, siglos después, en tierras americanas. Establecidos entonces los Bolívar en la región donde confluyen los caminos que comunican el mar con el interior de la provincia, abastecían su molino con las cosechas de centeno que les llevaban los labradores de una extensa vecindad, y en sus casas, toscamente amuralladas, defendían con celo su independencia, amenazada por las pretensiones de autoridad de la realeza castellana, ansiosa de arrancar a las provincias de las rencillas y preocupaciones locales para comprometerlas en la gloriosa epopeya de forjar la España imperial.
En los azares de este conflicto, las fuerzas castellanas finalmente redujeron a la impotencia a los feudatarios rebeldes de Vizcaya, y en 1470 la tosca torre señorial de los Bolívar fue desmantelada definitivamente. Imposibilitada para rebelarse y perseguir el poder en las contiendas partidistas, la vida de la familia transcurre tranquila por largo tiempo, hasta que un día uno de sus miembros se resuelve a buscar, en tierras americanas, la libertad perdida en la península. La eterna rebelión de la raza, reacia a someterse a las trabas de los gobiernos paternalistas, la impulsa a depositar todas sus esperanzas en las lejanas soledades de América, a trasladar a las colonias de España, con ese espíritu emprendedor e independiente de los vizcaínos, las semillas del conflicto que en la Metrópoli se habían solucionado transitoriamente en favor del Estado castellano.
Le puede interesar: Un viaje a la vida de Gabo con Silvana Paternostro
Desde que se establece en Venezuela, el apellido Bolívar aparece vinculado a las más importantes obras de progreso social de la costa firme. Fundación de ciudades, fortificación del puerto de La Guaira, privilegio de un escudo de armas para la ciudad de Caracas, construcción de caminos y colonizaciones, tales son las huellas que en su nueva patria deja la actividad emprendedora de los Bolívar. Sin embargo, a través de la historia de esta familia nunca desaparecen del todo sus diferencias con el Estado paternalista español, que en América como en España se opone a que ella gobierne a su antojo tierras, esclavos e indios, sin contar con sus preceptos y su intervención.
La tensión de estas relaciones alcanza su punto crítico en el año de 1737, cuando don Juan Bolívar, dueño ya de una considerable fortuna y de notoria influencia social en Caracas, se empeña en adquirir para su familia —con un título de nobleza— los privilegios que España reservaba a la aristocracia peninsular.
La obtención de un escudo de armas no era entonces cosa imposible para quien disponía de dinero suficiente, pues, dominada la Metrópoli por el mercantilismo de los Borbones, muchos privilegios nobiliarios estaban en venta para atender a las crecientes necesidades del agotado erario español. Por eso, cuando por conducto de su apoderado en Madrid supo don Juan Bolívar que el rey Felipe V había donado al convento de los frailes de San Benito —a manera de auxilio y con autorización de beneficiarlo en las colonias de ultramar— el título de marqués de San Luis, sin vacilaciones le ordenó adquirirlo por la suma exigida, es decir, por veintidós mil doblones de oro, que fueron entregados a los beneficiarios con todas las formalidades del caso.
Pero cuando las autoridades españolas, para oficializar el título, exigieron a los Bolívar la presentación de los papeles que acreditaban su pureza de sangre y su tradición de hidalguía, surgió un inconveniente destinado a echar por tierra las aspiraciones de don Juan: la dificultad —que resultó invencible— de establecer plenamente la pureza de sangre de una de las doncellas situada en posición clave en el árbol genealógico de la familia. Algunas de esas posibles y frecuentes mezclas raciales que los españoles consideraban incompatibles con su orgullo étnico y sus privilegios nobiliarios, se interpuso entre los Bolívar, quienes con el gesto de don Juan realizaban un decisivo esfuerzo para no separarse de la tierra de sus antepasados, y el gobierno metropolitano que, en guarda de centenarios privilegios de casta, iba a precipitar a esta familia, con su rechazo, a confundirse con la salvaje tierra de América y a emerger del ardiente crisol del trópico, donde todas las razas y todas las ideas estaban en tremenda ebullición, convertida en la gran fuerza revolucionaria que destruiría definitivamente el predominio del Estado español en América.
En el siglo XVIII, la familia Bolívar habitaba en Caracas, incipiente población situada en el norte del continente, en un valle de clima suave, atravesado por cuatro pequeños ríos y enclavado a mil metros sobre el nivel del mar. La ciudad tenía entonces entre cuarenta y cuarenta y cinco mil habitantes, contando los blancos, negros, indios y “pardos”, separados entre sí por un rígido concepto de casta, que había venido integrándose gradualmente durante la Colonia. Como todas las poblaciones de fundación española, estaba formada por calles largas, no muy anchas y rectilíneas, cortadas por otras perpendiculares; la mayoría de las casas era baja, por el temor de la población a los frecuentes temblores; las de los arrabales, de tierra, sostenidas por armaduras de madera, y las de los barrios centrales, de gruesos muros de tapia pisada o mampostería y construidas en medio de solares adornados con palmeras, naranjos o tamarindos.
Por esos tiempos, el principal de los miembros de la familia Bolívar, don Juan Vicente, habitaba en su mansión señorial de la plaza de San Jacinto. Su vida, iniciada como la de tantos ricos herederos, sin otras preocupaciones que los transitorios problemas propios del manejo de su fortuna, le permitió saborear tempranamente —tanto en Caracas como en Madrid— los encantos de una existencia fácil, los cuales aflojaron su voluntad y borraron de su espíritu todo anhelo distinto de aspirar sin usura y si se quiere desordenadamente los placeres que su posición ponía con demasiada frecuencia a su alcance. Los años transcurrieron para él en esa placidez donde naufragaba toda necesidad de cambio y las energías de la personalidad se embotaban en el enervante goce de los sentidos. Sólo a los cuarenta y seis años, cuando los primeros síntomas de la senectud le dejaron advertir los inconvenientes de la soledad, comenzó a pensar seriamente en casarse.
Leas también: Más lectores se encuentran con la novela 'Cien años de soledad'
Y, si se tiene en cuenta la diferencia de edad que le separaba de doña Concepción Palacios y Blanco, su futura esposa, quien contaba entonces quince años, no puede descartarse la posibilidad de una de esas alianzas, tan frecuentes en aquellas épocas, en las cuales la influencia de las familias tenía tanta o más importancia que la voluntad de los contrayentes. No sería, pues, exacto considerar a don Juan Vicente como la mejor representación del genio ambicioso y rebelde de su casta. En la historia de esta familia, él se nos presenta como un remanso en la imperiosa corriente de la estirpe, como el descanso de una raza que se prepara a producir un ejemplar humano excepcional.
Las crónicas hablan de la singular belleza de doña Concepción, mujer de instintos recios, sólo reprimidos superficialmente por la severa educación acostumbrada en la Colonia para la mujer. Impulsada por un imperioso anhelo de vida, ambiciosa de éxitos cuya naturaleza no estaba bien definida en su mente, la vida por demás común que le tocó llevar dejó en su espíritu el confuso sentimiento de algo inacabado, que puso una nota de insatisfacción en el tranquilo sucederse de su existencia y le impidió siempre entregarse totalmente a las realidades y afectos de su propia vida.
Este matrimonio puede, sin embargo, considerarse como feliz. Doña Concepción, a pesar de su temperamento, tuvo el talento o la virtud de no sobrepasar ciertos límites, y don Juan Vicente supo gozar con los éxitos de su mujer y se sintió siempre orgulloso de sus triunfos sociales. De esta manera transcurrieron sus vidas, probablemente sin grandes dichas, pero también sin grandes penas. En sus hijos se repartieron las características de estos dos temperamentos tan distintos el uno del otro: Juan Vicente y Juana fueron tranquilos y suaves como su padre, y María Antonia y Simón, impetuosos y ardientes como su madre. Tal vez en los últimos estallaron las tendencias reprimidas en su vida por doña Concepción.
El menor nació el día 24 de julio de 1783, y fue bautizado con el nombre de Simón a solicitud de su padrino, el presbítero Félix Xerex y Aristeguieta, quien instituyó a favor del infante un valioso vínculo, que en el futuro daría al favorecido crecida renta.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion




















