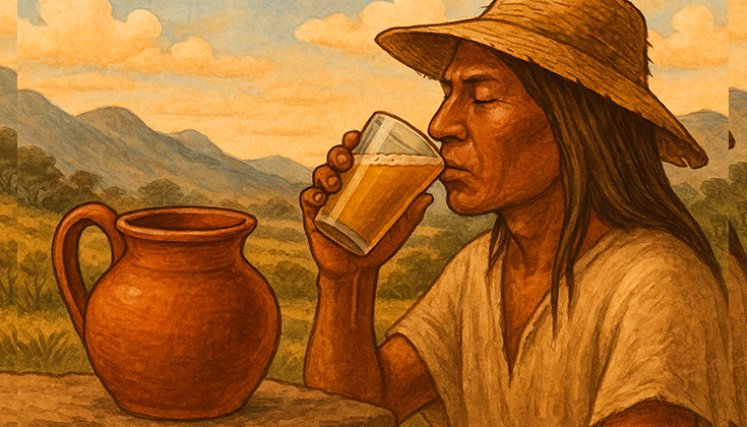Desde comienzos del siglo pasado los encargados de la salubridad e higiene del país, comenzaron campañas tendientes a resguardar y proteger la salud de sus habitantes, emprendiendo acciones de erradicación de las viejas costumbres de consumir bebidas embriagantes ancestrales elaboradas con técnicas poco higiénicas, inicialmente como la chicha y más adelante, cuando se conoció la caña de azúcar y sus productos derivados, el guarapo, entre otros.
En la región de los Santanderes y en general, en las regiones de clima caliente prevalecía el guarapo, que a diferencia de las zonas frías del país, el consumo generalizado era la chicha, ‘bebida nacida en manos de los ancestros, hábiles con el maíz y conocedores de la fermentación natural’, según escribe Rafael Quintero Cerón en su artículo que sobre el tema se publicó en el diario El Tiempo.
Ambas bebidas embriagantes, estuvieron en el radar de las autoridades sanitarias del país, pues tanto las chicherías como las guaraperías eran sinónimo de ‘mal gusto’, de ‘amenaza’, de ‘peligro’, y si bien en muchos casos tenían la razón, se les achacaban males que, igual, eran responsabilidad de la larga y arraigada tradición alcohólica colombiana. Los argumentos en contra de estas bebidas siempre fueron de dos tipos: higiénicos y antialcohólicos, pero cuando la cerveza irrumpió como la gran competidora, éstas fueron abandonadas a favor de ella.
A ello se sumó, como factor desfavorable, el carácter artesanal de su producción que condenó a estas otras a desaparecer al iniciarse la industrialización del país y aún así, su consumo era tan enraizado que pasaron, más de treinta años antes de que la cerveza le arrebatara el mercado. En ciudades como Bogotá, entre 1922 y 1923, si bien no se prohibió la chicha, sí la condenó a ser tomada en lugares más restringidos y lejos de sus ‘zonas sociales’.
Pero el mayor detonante para achacarle a estos ‘menjurges’ todos los males y considerarlos culpables de cuanta pelea hubiera, fue sin duda, el desorden colectivo producido con ocasión del conocido ‘Bogotazo’, cuando ocurrió el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Sin embargo éste, no fue ni el primero ni el único imaginado.
El 21 de agosto de 1923, se produce en la capital de la república, un hecho sin precedentes que hizo blanco de la ira popular a las chicherías, generando una cantidad indeterminada de muertos y heridos, cuando una muchedumbre airada y alcoholizada la emprendió contra el establecimiento y todo por el aumento del precio decretado por el gobierno, de un centavo por litro, para compensar un alza igual que gravaba a la bebida.
Mientras esto ocurría en Bogotá, en Cúcuta se emprendía una campaña similar por cuenta del recién nombrado Jefe de las Rentas Departamentales, don Ramón Cárdenas Silva, quien en sus mismas palabras ‘declaraba la guerra a muerte a la ilícita y fraudulenta industria del guarapo’.
Comenzando el mes de octubre de 1946, según las crónicas de la época, se decía que don Ramón “…tendrá que impartir justicia por igual a liberales y conservadores, con la única mira de extirpar de cuajo esa gangrena social que ha venido convirtiendo a Cúcuta, por espacio de 16 años, en una enorme plaza de mercado donde se expende el guarapo como si se tratara de una bebida decente de venta libre permitida por la Ley”.
¡No más guarapo en Cúcuta! Esa fue la consigna que puso en práctica el nuevo Jefe de las Rentas Departamentales. La ciudadanía se quejaba constantemente diciendo que no era posible que las ventas de guarapo se siguieran manteniendo en las propias narices de la autoridad y que han llegado a tal extremo de libertad y libertinaje en la Plaza de Mercado Cubierto, que el guarapo se vende en cántaras, cafeteras y pocillos, tal como se vende la aguapanela y los refrescos en aquel lugar.
Por otra parte se consideraba que dada la raigambre profunda que tenía este vicio social, las medidas que debían tomarse para cerrar las guaraperías debían tener como finalidad especial, no perseguir ni violentar por violentar a nadie, sino terminar de una sola vez con esa vergonzosa industria haciendo que los expendedores o fabricantes se sometan a la Ley y respeten los mandatos de la autoridad.
Pero resulta que para que las medidas tuvieran la efectividad buscada, era necesario que la Policía Municipal, en cabeza de su Jefe, el señor Dávila y en colaboración con la comandancia de Rentas, les preguntaran a los borrachitos que eran conducidos a la Permanencia, por el lugar donde se habían embriagado, cuestión que no se realizaba y que sería la fórmula mágica para identificar el ilícito de las tan buscadas guaraperías y aplicar las normas restrictivas implantadas en la ciudad.
Finalmente, y para poner punto final a esta desagradable y antihigiénica situación, el 2 de junio de 1948, el gobierno de Mariano Ospina Pérez, expidió el decreto 1839, firmado por sus ministros liberales y conservadores, por el cual se prohibía la fabricación y expendio, en condiciones masivas de la chicha y el guarapo.
En el texto del decreto en mención, no contento con considerarlas nocivas para la salud, las culpaba de la violencia política de la época y les achacaba el atraso social y educativo de las clases trabajadoras. En los considerandos se leía conceptos como que”…uno de los principales factores que contribuyen a mantener un estado de exacerbación política y de criminalidad es el uso de bebidas alcohólicas, especialmente de aquellas que por su pésima calidad, así como por los lugares donde se expenden y consumen, determinan más fácilmente conflictos de toda naturaleza”. En otro considerando se agregaba que “…las bebidas de esta naturaleza son factores influyentes en el bajo nivel moral y material de vida de las clases trabajadoras”.
Con los argumentos anteriores más otros que no hemos citado, el decreto establecía que “…desde el primero de enero de 1949, sólo podrán fabricarse, venderse y consumirse, en todo el territorio de la república, bebidas fermentadas provenientes de la caña, así como del maíz, el arroz, la cebada y otros cereales y de frutas, cuando ellas hayan sido sometidas a todos los procesos que requiere su fermentación y pasteurización adecuadas, por medio de aparatos y sistemas técnicos e higiénicos y que además sean vendidos en envase cerrado, individual, de vidrio u otra materia, todo esto reglamentado por el Gobierno Nacional”.
Gerardo Raynaud D.
gerard.raynaud@gmail.com
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion