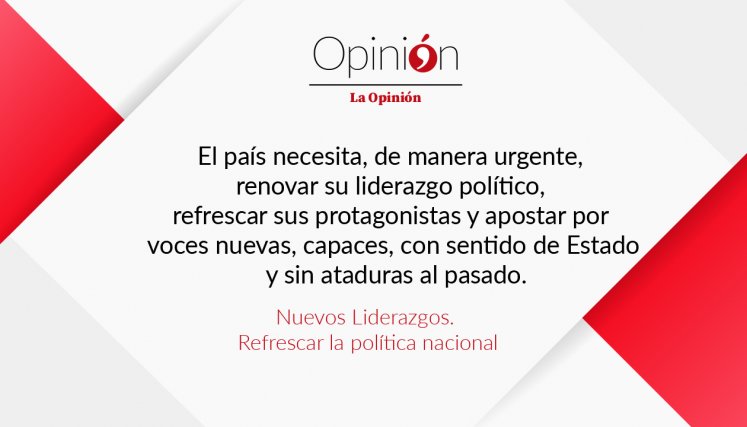Este fin de semana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez —a sus 73 años— logró convocar a una nutrida lista de precandidatos presidenciales y dirigentes de distintas orillas del espectro político: del centro, del centro derecha y de la derecha, en torno a un tema tan urgente como estructural: la seguridad. En tiempos de tanta apatía ciudadana y descreimiento institucional, esa capacidad de articulación no es menor. Es reflejo de lo que ha sido Uribe: un actor central en la historia reciente de Colombia, un líder que ha sabido interpretar, movilizar y defender lo que considera los intereses fundamentales del país.
Su papel como expresidente, exsenador, jefe natural del Centro Democrático y figura de referencia para millones de colombianos no está en duda. Ha sido, sin ambigüedades, un guardián de lo que interpreta como los valores esenciales de la nación: la seguridad, la inversión y el orden. En ese terreno, su voz tiene todavía un eco profundo. Y su rol en la vida pública, si se mantiene en el ámbito de las ideas, el debate, la orientación de nuevos cuadros y el fortalecimiento de la democracia, será valioso.
Sin embargo, la política colombiana no puede seguir girando en torno a nombres, ni repetir los ciclos de caudillismo que tanto nos han dividido. El país necesita, de manera urgente, renovar su liderazgo político, refrescar sus protagonistas y apostar por voces nuevas, capaces, con sentido de Estado y sin ataduras al pasado.
La reciente publicación de uno de sus hijos, Tomás Uribe, insinuando que el expresidente podría llegar a ser fórmula vicepresidencial en 2026, desató un revuelo legítimo. No porque esté prohibido —la Constitución del 91 lo permitiría, si se cumplen los requisitos— sino porque representaría una señal de que no estamos dispuestos a dejar atrás los personalismos, los ciclos agotados y la tentación de resolver los dilemas judiciales o políticos desde el poder.
El rol de Uribe debe seguir siendo político, sí. Pero no electoral. Puede y debe aportar desde el Congreso, desde su partido, desde el debate nacional. Lo que está en juego no es su legado, sino el tipo de democracia que queremos construir hacia adelante.
Una democracia que no se juegue en función de blindajes ni revanchas. Que no sea utilizada como escudo judicial o como plataforma para reeditar tensiones de otras épocas. La política colombiana no puede ser una serie interminable de regresos. Debe ser una historia de avances.
Por eso, desde esta tribuna, reafirmamos que el debate presidencial de 2026 debe estar marcado por la renovación y por la altura, no por los apellidos ni por la nostalgia. Los partidos —todos— tienen el derecho a presentar candidatos. El Centro Democrático, también. Pero lo deseable para el país es que esa oferta esté representada por personas que inspiren unión, gobernabilidad y visión de futuro. Sin populismo, sin demagogia, sin caudillismos de derecha ni de izquierda.
Nadie puede, ni debe, ser eterno en política. Quien ya escribió su capítulo, por valioso que haya sido, honra más su legado cuando se convierte en guía, y no en aspirante.
El país pide —y merece— una nueva conversación política. No entre extremos, sino entre proyectos de nación. Que el verbo construya, no destruya. Que el liderazgo inspire, no divida. Que la democracia sea un campo de ideas, no una herramienta de protección.
Colombia necesita nuevos liderazgos. Y ese, quizá, sea el mayor acto de grandeza que los viejos liderazgos pueden ofrecerle al país.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .