
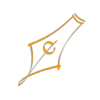
Fidel Castro contó en un artículo publicado en varias partes, como en Granma, que él era uno de los lectores de los manuscritos de Gabriel García Márquez. Una vez, leyendo los folios preliminares de Del amor y otros demonios, el Comandante encontró que “un hombre se paseaba en su caballo de once meses”, de modo que le sugirió al autor:
“Mira, Gabo, añádele dos o tres años más a ese caballo, porque uno de once meses es un potrico”.
Y sigue evocando el cubano que después, al leer la novela impresa, halló a “Abrenuncio Sa Pereira Cao, a quien Gabo reconoce como el médico más notable y controvertido de la ciudad de Cartagena de Indias, en los tiempos de la narración (...)”. Allí, “el hombre llora sentado en una piedra del camino junto a su caballo que en octubre cumple cien años y en una bajada se le reventó el corazón”.
Hoy, cuando el escritor cataquero cumpliría 90 años, este comentario del líder de la Revolución Cubana lo muestra en su dimensión de narrador del Realismo Mágico.
Este movimiento, surgido en América a mediados del siglo pasado y que cultivaron varios escritores del llamado Boom de la literatura latinoamericana, se caracterizó por incluir elementos fantásticos en los relatos, para enfatizar en lo extraordinario que hay en la realidad.
Y ese detalle señalado en esa novela, el caballo de cien años, revela que, en algunos casos, esos elementos fantásticos, si bien son ficticios, por supuesto, nacen, más bien de la exageración de la verdad. De la hipérbole.
Partiendo de la verdad, los excéntricos torneos de comedores que se dan en muchas partes, en Cien años de soledad hay un episodio fabuloso.
Aureliano Segundo fue el comedor invicto, hasta el sábado de infortunio en que apareció Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de La Elefanta. El duelo se prolongó hasta el amanecer del martes. En las primeras horas, habiendo despachado una ternera con yuca, ñame y plátanos asados, y además una caja y media de champaña, Aureliano Segundo tenía la seguridad de la victoria.
Pero no. Imagínense: ella comió más.
La tercera resignación
«Había sentido ese ruido “las otras veces”, con la misma insistencia. Lo había sentido, por ejemplo, el día en que murió por primera vez. Cuando —ante la vista de un cadáver— se dio cuenta de que era su propio cadáver. Lo miró y se palpó. Se sintió intangible, inespacial, inexistente».
Estas son algunas líneas de La tercera resignación, el primer cuento que publicó, en el semanario Página Octava de El Espectador, en octubre de 1947. Después fue incluido en el volumen Ojos de perro azul.
En ese relato, el personaje narrador está muerto. Pero sigue creciendo. Parece darse cuenta de algunas cosas que pasan; ser consciente.
Sobre el origen de este cuento, Jaime García Márquez, hermano de Gabo, cuenta que él y las circunstancias que rodearon su nacimiento, lo motivaron: “nací sietemesino en una época que no había incubadora. El médico llegó a decir que estaba muerto, aunque tuviera algunas actividades vitales. Mi mamá tomó una caja de cartón, tal vez de zapatos, grande para que pudiera seguir creciendo. La llenó de algodón de ceibo y me metió en ella. Así fabricó una incubadora artesanal. Después, para que no muriera moro, o sea, sin bautizar, encargó a Gabito que fuera mi padrino. Para colmo, yo no sabía mamar. Ella debía ordeñarse, verter la leche en un pocillo y dármela con un algodoncito o con un gotero. Esto le inspiró a él La tercera resignación”.
Esos tres ejemplos anteriores, el del caballo, el de La Elefanta y el del niño muerto vivo, pueden ser exageraciones. Sin embargo, no siempre los elementos fantásticos de sus relatos llegan por el aprovechamiento de esa figura literaria, la hipérbole.
Otros pueden llegar como una metáfora, esa figura de pensamiento que permite expresar un concepto con otra cosa. Símbolos de algo. Como cuando, en Cien años de soledad, Remedios, la bella, subió al cielo en cuerpo y alma.
Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.
Esa novela está plagada de situaciones mágicas. Nadie olvidaría la escena de los dieciséis hijos del coronel Aureliano Buendía al llegar a febrero, todavía con la cruz de ceniza del año anterior.
Y mucho menos, el epígrafe cuyas claves reveló, no sin esfuerzo, el gitano Melquiades y que parece contener la suerte de los Buendía: “El primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas”.
















