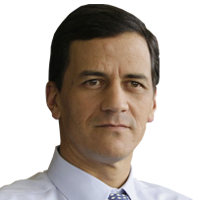En la columna anterior empecé a abordar un tema que me trasnocha: la necesidad de crecer a tasas mucho más altas que las actuales y los cuellos de botella que lo impiden. Para empezar, resalté tres, gravísimos e interconectados los unos con los otros, la informalidad, el excesivo costo fiscal de nuestra economía y los costos laborales, en particular los no salariales y las barreras de permanencia por incapacidad.
Hoy quiero reseñar otros. Para empezar, el costo regulatorio. Colombia, más que un país de leyes, es uno de leguleyos. Opera bajo el convencimiento equivocado de que los problemas se resuelven con más leyes. En realidad, es, casi siempre, al revés: las nuevas leyes (y por ellas me refiero a las leyes en sentido estricto pero también a los decretos, ordenanzas, resoluciones, reglamentos y demás normas jurídicas que expide el Estado en sus distintos niveles) tienden, por un lado, a poner más trabas y limitaciones a la actividad social y económica de los ciudadanos, por el otro, abren la puerta a la intromisión de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de los ciudadanos, casi siempre indebida, y, finalmente, prohijan la corrupción. Detrás de cada nueva regla, de cada nuevo trámite, hay una oportunidad para la extorsión y el chantaje del empleado estatal al particular. Un paso adelante se iba a dar con el proyecto de ley de depuración normativa que, ironías de la vida, terminó objetado parcialmente por el Presidente, y que buscaba derogar 10.667 leyes de muy distinto tipo, la inmensa mayoría de ellas anacrónicas, obsoletas, en desuso o incompatibles con la Constitución. Ese esfuerzo de purga normativa hay que rescatarlo y debe irse incluso mucho más allá. La simplificación normativa es fundamental para el crecimiento.
Otro costo es el de la corrupción. De alguna medida relacionado con el anterior, porque detrás de cada exigencia del Estado al ciudadano hay un funcionario público y una oportunidad para pedirle dinero al particular para hacer, dejar de hacer o incluso cumplir con lo ordenado. No solo es que la percepción en el sector privado es que es muy difícil hacer negocios con el Estado en que no medie una coima, sino que incluso se cobra no solo por otorgar permisos y licencias sino por gestiones a las que están obligados los funcionarios públicos como, por ejemplo, por pagar las sentencias ordenadas a favor de los particulares. Más allá de todos los daños sociales y económicos que produce la corrupción, al desviar a bolsillos particulares dineros que deben ir a la prestación de servicios públicos, supone un sobrecosto adicional para la actividad económica.
Un cuello de botella del que se habla poco pero pesa mucho es el de la administración de justicia y la inseguridad jurídica. El sistema judicial colombiano es un desastre. Con altísimos grados de corrupción, incluso entre los magistrados de las más altas cortes, es sumamente complejo, es lento hasta la exasperación y genera inseguridad jurídica permanente. Hoy no solo no es posible prever el resultado de los procesos judiciales porque los tribunales cambian constantemente su jurisprudencia o esta es abiertamente contradictoria, sino que los jueces, en particular pero no exclusivamente los constitucionales, no solo aplican la ley sino que la crean, a veces vía interpretación, a veces de manera abierta y expresa, suplantando la función legislativa del Congreso. La justicia excesivamente tardía no es justicia, invita a la corrupción para buscar resolución más pronta o, peor, a la justicia por propia mano. La inseguridad jurídica es tan grave o peor: los particulares y, en especial los emprendedores y empresarios, necesitan certeza sobre las reglas de juego sobre las que desarrollarán sus actividades a corto, mediano y largo plazo. La ausencia de certeza sobre el régimen jurídico aplicable o, peor, el cambio permanente del mismo, espanta la inversión nacional y extranjera.