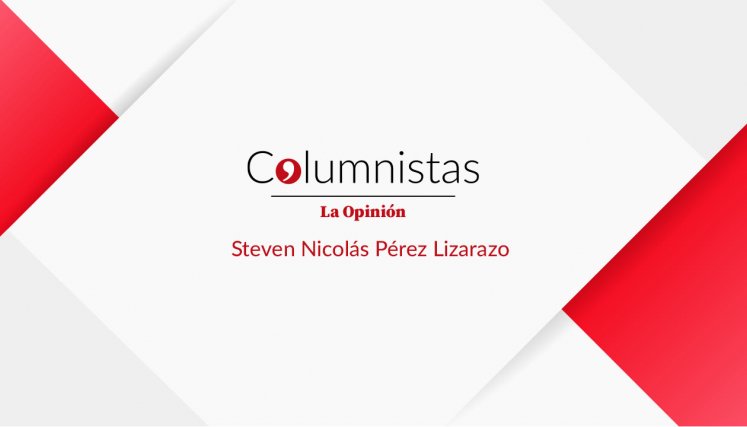
En Colombia, la vida está consagrada como un derecho fundamental. Sin embargo, en regiones como Norte de Santander, vivir se ha convertido en un privilegio. La Constitución Política de 1991 establece en su artículo 11 que “el derecho a la vida es inviolable”. Sin embargo, en regiones como la nuestra, esa garantía jurídica parece haber sido convertida en una aspiración abstracta. La realidad nos golpea con fuerza: vivir ya no es un derecho en ejercicio, sino un privilegio condicionado por la violencia, el miedo y la ausencia de un Estado eficaz. En este territorio, donde abunda la cultura, el turismo y la biodiversidad, se ha normalizado la muerte como parte del paisaje cotidiano.
Las cifras son alarmantes. En 2024, se reportaron 516 homicidios en Norte de Santander, de los cuales 273 ocurrieron en la ciudad de Cúcuta. Esta situación sitúa a la capital departamental como uno de los epicentros de la violencia en Colombia. Le siguen municipios como Villa del Rosario, Ocaña, El Zulia y Tibú, donde las disputas entre grupos armados ilegales han convertido el derecho a la vida en letra muerta. Esta violencia no es fortuita: responde a intereses estructurados en torno al control del territorio, las rentas ilícitas y la dominación del miedo.
Y es que ya no es Dios -quien nos dio la vida- quien decide cuándo parte una persona de este mundo. Hoy es el mismo hombre quien, con armas, odios y poder desmedido, ha tomado el papel de juez y verdugo. El hombre, en su afán de dominar, ha usurpado el lugar del Creador, eligiendo quién vive y quién muere, como si la vida de los demás fuera un simple obstáculo en su camino hacia el poder. Esa soberbia es la que nos tiene atrapados en una espiral de muerte, dolor e impunidad.
Más allá del impacto directo, esta situación evidencia una grave vulneración al principio de dignidad humana y al núcleo esencial de los derechos fundamentales. ¿De qué sirve hablar de Estado Social de Derecho si las instituciones son incapaces de proteger lo más básico: la vida misma? La violencia no solo mata cuerpos; hiere comunidades enteras, disuelve el tejido social y posterga las oportunidades de desarrollo humano, especialmente en zonas históricamente olvidadas como el Catatumbo.
Pero la violencia no distingue género ni contexto. El feminicidio, una de las expresiones más atroces de la violencia de género, se ha vuelto recurrente. En 2024, 39 mujeres fueron asesinadas en Norte de Santander, muchas de ellas víctimas de sus parejas o exparejas. Municipios como Tibú, El Tarra y Cúcuta cargan con la vergüenza de ser escenarios de estos crímenes. A esto se suma un dato alarmante: la violencia intrafamiliar aumentó en un 147% respecto al año anterior, con Cúcuta concentrando el 58% de los casos. ¿Cómo podemos hablar de paz, si los hogares, que deberían ser santuarios de afecto, se han convertido en campos de batalla?
Ahora bien, en medio de este dolor colectivo, también hay rostros, nombres y memorias que nos recuerdan el valor de quienes, a pesar de las adversidades, supieron vivir con integridad. Uno de ellos es Pedro Alejandro Sánchez, conocido por muchos como Don Alejo. Comerciante, padre ejemplar y amigo leal. El pasado 16 de abril partió de este mundo por causas naturales, dejando un legado de trabajo honesto, alegría de vivir y compromiso con su comunidad. Su despedida fue tan conmovedora como simbólica: una caravana de carros antiguos (pasión que compartía) lo acompañó hasta su última morada, en un acto organizado por líderes como Ricardo Rojas y Jonathan Portilla, que no permitieron que su memoria se disolviera en el olvido.
Reflexión: En Colombia, hay quienes quitan la vida como si arrancaran una hoja, como si jugaran a ser Dios, decidiendo arbitrariamente quién vive y quién muere. Mientras tanto, el Estado guarda silencio en los territorios donde más se le necesita.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

















